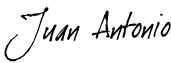Higuera de higos blancos
La finca de Castañeta es un lugar entrañable, del que tengo muchos recuerdos. Desde pequeño estuve muy relacionado con ella.
Se encuentra situada entre el Barranco de Tejeda - La Aldea, y una cadena montañosa.
Se encuentra situada entre el Barranco de Tejeda - La Aldea, y una cadena montañosa.
Los primeros recuerdos que tengo es cuando caminaba con mi padre entre los tomateros, que ya estaban "amarrados al burro", esto quiere decir que se encontraban ya a la máxima altura. Yo iba delante de él. De buenas a primeras miraba hacia atrás y ya no lo veía. Mi alma daba un vuelco, de miedo. Yo gritaba llamándolo:
-Papaaaaaa
Y el aparecía siempre sonriendo:
-Estoy aquiiiiiiiii.
Y así se repetía una y otra vez hasta que me di cuenta que era un juego entre ambos.
Finalmente llegábamos a una enorme higuera de higos blancos que me parecía un gigante de grandes brazos. Bajo su sombra nos sentábamos a comer unos deliciosos higos.
Durante la zafra del tomate se cosechaba mucha fruta que era recogida por los camiones en grandes cajas. Terminado el periodo de los tomates se plantaba millo (maíz).
Siempre se recogía gran cantidad de piñas, mazorcas. Luego se hacían juntas entre los medianeros, vecinos y familiares para desgranar el millo.
Una vez me pareció tan enorme la cantidad de piñas que le dije a mi madre:
-Mamá, mamá, papá es rico.
-¿Y de qué, mi niño? -Me preguntó ella.
-Yo, feliz, le respondí:
-De palotes (llamados carozos, piezas que quedan tras desgranarlas).
A un lado de la finca mi padre construyó un hermoso gallinero del cual estábamos todos orgullosos. En cierta época se escuchó que había un ladrón de gallinas rondando por el pueblo. Yo, ni corto ni perezoso, me fui al gallinero y clavé unos palitos delante de la puerta para que el presunto ladrón no pudiera abrirla para robarnos las aves.
Gracias a Dios que aquel sujeto no apareció por allí.
¡Bendita inocencia!
.
Foto tomada de la Red